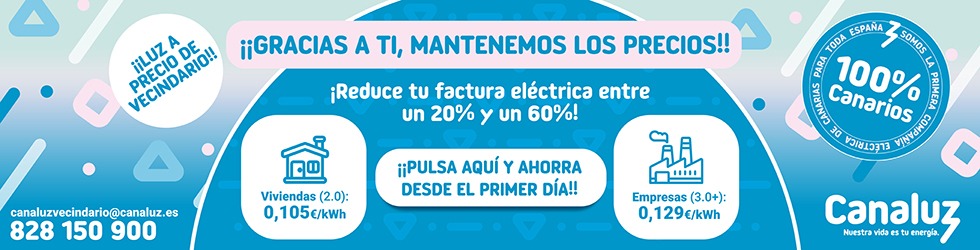En el corazón montañoso de Gran Canaria, donde los barrancos se abren paso entre riscos escarpados, la historia de los antiguos canarios susurra enigmas que aún hoy resuenan. Durante siglos, los ecos de sus rituales y sus lugares sagrados se han mezclado con el viento que azota las cumbres. Pero un hallazgo reciente, fruto de la tenacidad de historiadores y arqueólogos, promete iluminar uno de los capítulos más fascinantes de su espiritualidad: el redescubrimiento de Umiaga, un topónimo ancestral que no designa un mero punto en el mapa, sino un territorio sagrado en el macizo de Amurga. Quien mejor del sur ha estudiado todo este proceso es el investigador tirajanero Pablo Guedes González*
González Guedes recuerda que fue en 2019, mientras el historiador Jesús Álvarez Pérez digitalizaba viejos documentos del Archivo Parroquial de Tunte, cuando una palabra resonó con fuerza: Umiaga. Hasta siete referencias a este topónimo, con sus variantes, emergieron ligadas a antiguos "apañadas" (reuniones para el ganado) y a los escarpados "riscos". De la mano del arqueólogo Marco Antonio Moreno Benítez, la investigación pronto vinculó esta documentación con la formidable zona norte de Amurga, en los acantilados que se extienden desde Los Sitios de Abajo hasta El Ingenio, justo después del Risco del Drago, el punto más alto de la zona (1131 m), donde se alzan la Fortaleza y el Almogarén de Amurga, conocidas ya por la Comisión de Arqueología del Museo Canario.
Pero Umiaga, según la interpretación de Álvarez y Moreno, es más que un enclave físico. Es un "territorio consagrado", un espacio definido por la propia topografía y salpicado de yacimientos religiosos: cazoletas, torretas, grabados rupestres. Un paisaje donde cada piedra, cada recoveco, era parte de un gran santuario al aire libre, posiblemente extendiéndose varios kilómetros hacia el sur, llegando a lugares como El Gallego, El Galgar y el Mojón de Afón. Incluso las enigmáticas torretas de El Coronadero, quizás delimitadores de un antiguo derecho de asilo, podrían formar parte de esta vasta red sacra, una hipótesis que entronca con investigaciones previas y que, para el historiador Pablo Guedes González (autor de la investigación que estamos analizando), dibuja el contorno del santuario de Tirajana que la arqueología busca.
Las crónicas de la Conquista, aunque escritas por forasteros con sus propias lentes eurocentristas y, a menudo, fundamentalistas católicas, coinciden en un punto crucial: los antiguos canarios veneraban dos montañas sagradas principales, a las que peregrinaban multitudes. Nombres como Tirma y Tirajana (o Umiaga/Jumiaia) aparecen repetidamente. Pero, ¿Dónde estaban realmente estos montes? Alonso de Palencia, cronista de los Reyes Católicos, describe en 1491 una incursión en Tirajana, un "pequeño pueblo montaraz". Su relato de una "Batalla de Tirajana" menciona un templo "a manera de castillo" en la cumbre de un "monte" al que se accedía a caballo, un detalle clave para descartar lugares como La Fortaleza de Santa Lucía o el Ansite, que son inaccesibles para caballerías.
Otras fuentes, como la carta portulana de Abraham Cresques de 1375, con sus dos prominentes montañas al sur y suroeste de la isla, sugieren que ya los mallorquines evangelizadores y navegantes conocían la relevancia de estos puntos geográficos. Esta carta, cargada de información sobre peligros para la navegación, también pudo registrar la ubicación de estos centros espirituales, tan vitales para los canarios.
A medida que el tiempo avanzaba, nuevas voces se sumaron al relato. Fray Juan de Abreu Galindo, a principios del siglo XVI, sitúa Umiaga en Risco Blanco, y describe ritos de ofrendas de leche y manteca, danzas y cantos alrededor de "peñascos". Más tarde, el médico teldense Tomás Arias Marín de Cubas, con acceso a manuscritos perdidos y a la tradición oral de los descendientes indígenas, nos ofrece a finales del siglo XVII la descripción más detallada: un "Almogaren de Jumiaga" en un "alto risco", con "tres braseros" para quemar ofrendas, un altar de grandes piedras y una "como capilla" dentro de un gran cerco.
Intrigantemente, Marín de Cubas menciona "sacarrones" o "zancarrones" en esta capilla, un término que, analizado con la semántica de la época, podría referirse a momias o restos humanos venerados en peregrinación. Esto encaja con la costumbre canaria de guardar a sus santones y refuerza la idea de estos lugares como centros de culto y memoria. Las crónicas también hablan de "cercados de paredones" que delimitaban una zona de inmunidad o asilo para personas y ganado. Un derecho sagrado que protegía a quienes llegaban a estos montes.
El trabajo de Pablo Guedes González, presentado en el Coloquio de Historia Canario-Americana, no solo arroja luz sobre la posible ubicación de Umiaga, sino que invita a una relectura profunda de las fuentes etnohistóricas. Nos recuerda que la historia de los antiguos canarios es un mosaico complejo, donde cada nuevo fragmento, ya sea un topónimo olvidado en un archivo parroquial o una reinterpetación lingüística, nos acerca a comprender un mundo de creencias y ritos que, en las cumbres de Amurga, aún esperan ser plenamente desvelados.