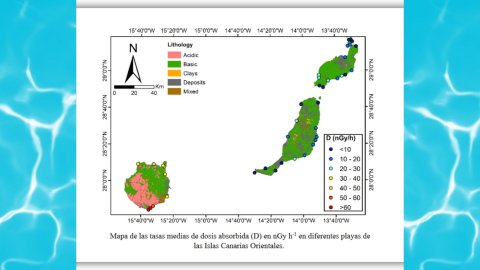Hay un lugar donde el turismo no es una industria: es una forma de supervivencia. Donde el tráfico no se regula, se negocia. Donde el taxi no es solo transporte, sino economía, tradición, y resistencia. Ese lugar se llama Maspalomas, epicentro turístico del sur grancanario, y hoy también es campo de batalla entre lo viejo y lo nuevo, entre la licencia municipal y el algoritmo europeo.
El reciente trabajo del profesor Alejandro Román Márquez, publicado en la Revista General de Derecho Administrativo, pone negro sobre blanco lo que muchos ya intuían: que la regulación del transporte de viajeros en vehículos de turismo en España ha sido, en los últimos años, dictada más por Bruselas que por Madrid, y bastante menos por los ayuntamientos que se juegan el pan en cada parada de taxi.
La Unión Europea, con su retórica de mercado único y competencia leal, ha ido imponiendo una lógica tecnocrática a un ecosistema tradicionalmente local. El taxi, servicio de interés general y figura casi institucional en el litoral turístico español, se ha visto cercado por los VTC y las plataformas digitales, que no conocen ni geografía, ni cultura local, ni horario de fiestas patronales. Y en sitios como Maspalomas, donde los traslados al hotel o al aeropuerto forman parte del PIB sentimental de la comunidad, eso no es un detalle menor.
Lo dice el Derecho europeo —y lo confirma la doctrina que cita Román Márquez—: los servicios como Uber o Cabify no son transporte público, sino servicios privados de intermediación. Esa categorización, aparentemente anodina, les ha abierto la puerta a competir sin asumir las obligaciones de servicio público que arrastran los taxistas desde tiempos en que Google era solo una palabra rara.
Pero, ¿qué significa todo esto en la calle, en el asfalto? En zonas rurales de la isla, donde el turista no llega y los jóvenes se marchan, esta discusión suena a debate académico. No hay ni taxis. En Las Palmas de Gran Canaria, la tensión se vive en clave sindical y burocrática. Pero en Maspalomas, donde cada turista es una transacción en movimiento, el asunto es puro músculo económico. Aquí los taxistas se juegan la temporada, no una tesis doctoral.
Lo paradójico es que, pese a todo, el turismo sigue confiando en el taxi. Quizás porque representa seguridad, cercanía, cierta noción de orden. Pero también porque, en última instancia, no hay algoritmo que sustituya el gesto de un conductor que conoce cada esquina, cada horario de guagua escolar, cada truco de entrada al hotel para evitar una fila de autocares.
Eso no significa que la batalla esté ganada. Al contrario: los VTC siguen ganando terreno, cobijados en la precontratación, los vehículos premium, y la promesa de modernidad. Y Bruselas no da tregua: su lógica de competencia a toda costa va desmontando, paso a paso, la muralla jurídica que durante décadas protegió al taxi como servicio público esencial.
¿La conclusión? Que el conflicto entre taxis y VTC no es solo jurídico, ni económico. Es, como siempre, político. Es el reflejo de una Europa que legisla para el continente pero olvida el kilómetro cuadrado, el pueblo de costa que vive del turista que necesita que lo lleven al aeropuerto con puntualidad canaria y cara amable. Maspalomas seguirá girando, como las ruedas de sus taxis, mientras alguien siga preguntando: “¿Puede llevarme al Faro, por favor?”. Porque a veces, la mejor regulación es la que escucha antes de aplicar.