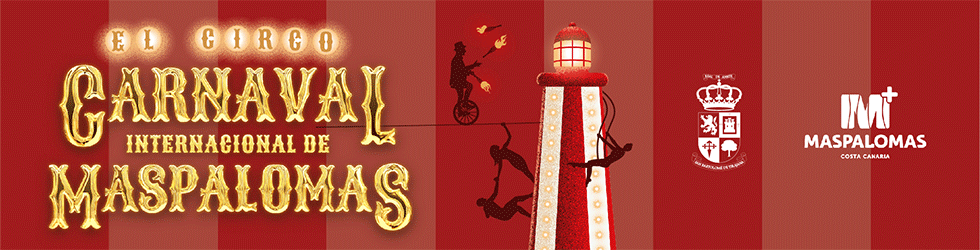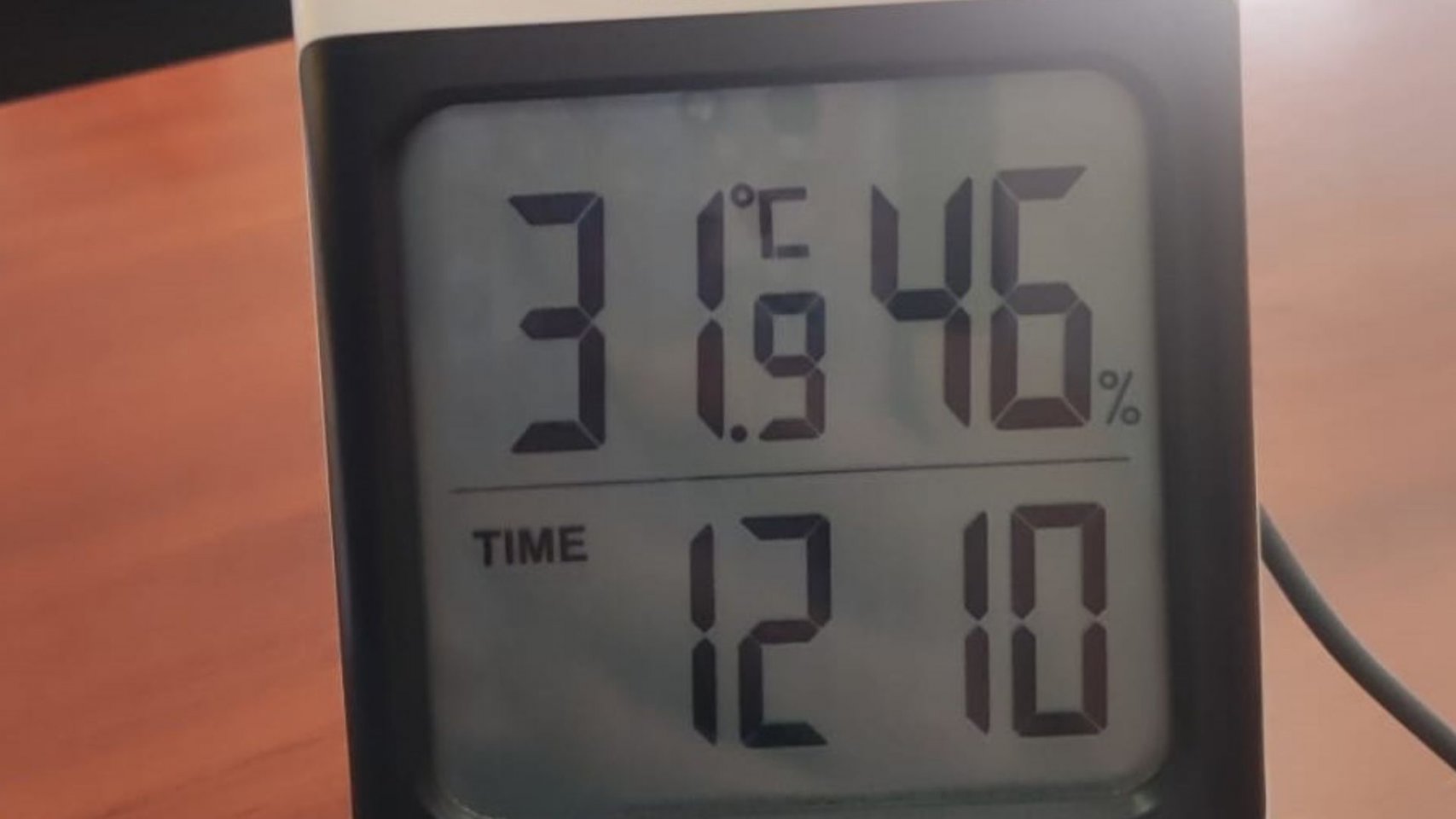La foto es de 1926 en Fataga y ya lo dice todo. Fue antes que entre las laderas escarpadas y palmerales que abrazan el barranco, Fataga se presente hoy como un rincón apacible del sur grancanario. Fue el año en el que "por no existir aspirantes" se ordena en el BOE de junio de 1926 que "José Guardiola Peñuelas, de Fataga-San Bartolomé de Tirajana (Canarias)" se haga cargo de la escuela. No sabemos qué pudo hacer con la educación con la miseria de entonces dado que el turismo no existía salvo para algunos viajeros europeos. Sin embargo, sus piedras, acequias y senderos guardan la memoria de siglos en los que la historia insular dejó huella profunda. Antes de la llegada europea, estas tierras fueron habitadas por comunidades canarias que encontraron aquí un enclave ideal: agua permanente, fértil vega y abrigo en las gargantas del barranco. Las terrazas agrícolas y los restos de antiguos poblados cuentan aún el relato de esa ocupación, ligada al cultivo de cereales y a una red de caminos que conectaba con las cumbres y la costa.
En el siglo XV, tras la incorporación de Gran Canaria a la Corona de Castilla, Fataga —entonces designado en documentos tempranos como Adfataga— quedó integrado en el entramado de repartimientos y encomiendas. Los nuevos colonos introdujeron cultivos mediterráneos y normativas que transformaron las dinámicas comunitarias, al tiempo que se consolidaban las rutas hacia Tunte y la vertiente sur.
A lo largo de los siglos modernos, Fataga fue punto de paso obligado para arrieros y viajeros que transitaban entre medianías y costa. La arquitectura popular, con muros encalados y cubiertas de teja, emergió en torno a la iglesia y a los bancales, mientras los palmerales daban sombra a los caminos. La economía se basaba en un equilibrio entre autoconsumo, pequeños excedentes agrícolas y aprovechamiento del agua, regulado por heredades locales.
Desde finales del XIX y especialmente a lo largo del XX, el pueblo empezó a captar la atención de viajeros, etnógrafos y fotógrafos. Su integración en rutas turísticas lo convirtió en “la aldea de las mil palmeras”, sin que perdiera del todo el pulso de las labores agrícolas. Hoy, su patrimonio —material e inmaterial— es un testimonio vivo de la adaptación de una comunidad a los cambios de la historia, sin romper el hilo que la une a sus ancestros.