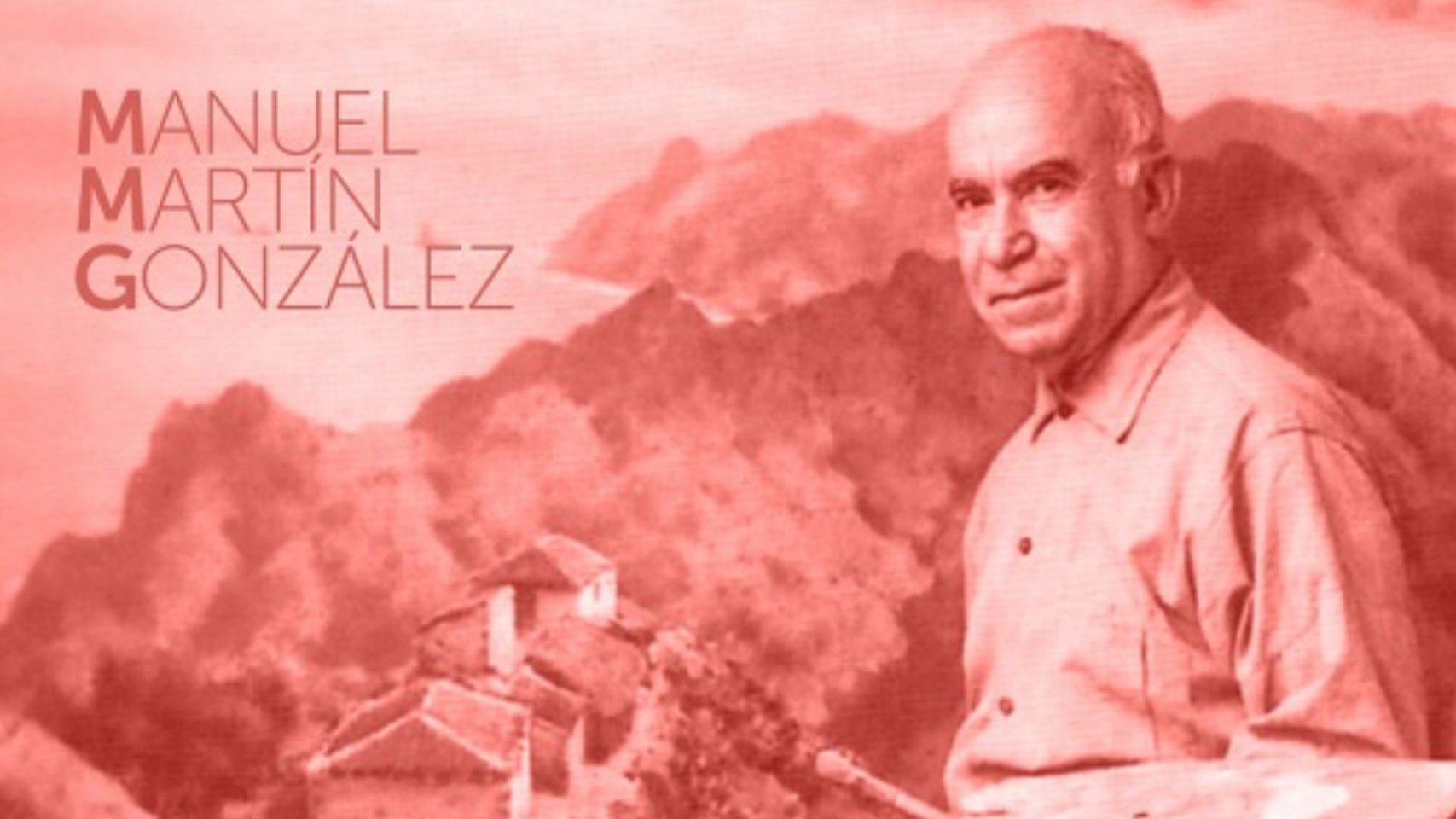En las montañas secas de Tirajana, donde el aire huele a polvo caliente y sal del Atlántico, Manuel Martín González encontró una verdad que pocos pintores habían sabido ver: la belleza de lo árido. Allí donde la luz no perdona y el color parece dormido, él descubrió que el alma del paisaje canario no estaba en el verde, sino en la geometría de la piedra, en la dureza del viento, en los pliegues antiguos de la tierra.
Martín González, nacido en Guía de Isora en 1905, fue un pintor que supo hacer del archipiélago un mapa emocional. Pasó su juventud en Cuba, donde la humedad del Caribe le enseñó a escuchar los matices del color. Pero fue al regresar a Canarias, en los años treinta, cuando su pintura alcanzó la madurez. Recorrió todas las islas, del Teide a la Caldera de Taburiente, del Roque de Agando al Bentayga, y en cada una de ellas dejó constancia de una identidad insular que respiraba volcanes, silencio y luz.
Su obra “San Bartolomé de Tirajana”, hoy conservada en la Casa de Colón de Las Palmas, es un manifiesto de esa mirada. No hay exotismo ni romanticismo tropical: solo un respeto absoluto por la tierra que resiste. Los tonos ocres dominan el lienzo, pero detrás de cada sombra hay una emoción contenida, un diálogo entre lo humano y lo geológico. En su trazo, el barranco se convierte en plegaria y el cielo, en una extensión del alma.
Gran Canaria fue para Martín González un territorio de síntesis. Desde la costa de Mogán hasta las cumbres del Bentayga, el artista descubrió un orden natural que recordaba a las antiguas civilizaciones del desierto. En sus cuadros, el sur insular no es postal, sino presencia. Y en esa sobriedad está su modernidad: fue, sin pretenderlo, el primer pintor que entendió que el paisaje canario era contemporáneo por sí mismo.
Hoy, cuando los hoteles cubren el horizonte y el turismo impone su propio ritmo, mirar un lienzo de Martín González es volver a la pureza original del territorio. Su pincel captó un sur sin artificios, donde las tabaibas y los tarajales tenían tanto protagonismo como las nubes que apenas se movían sobre las montañas.
Su legado se dispersó por el mundo —en museos, transatlánticos y colecciones privadas—, pero sigue siendo aquí, en Canarias, donde su pintura late con más fuerza. Porque pocas veces alguien ha sabido traducir con tanta honestidad el lenguaje mineral del archipiélago. En el sur de Gran Canaria, donde el sol cae a plomo y el mar parece una línea que nunca termina, Manuel Martín González pintó no lo que veía, sino lo que sentía. Y en ese gesto humilde, el paisaje dejó de ser un fondo para convertirse en protagonista.